Escritos Sobre Arte Mexicano |
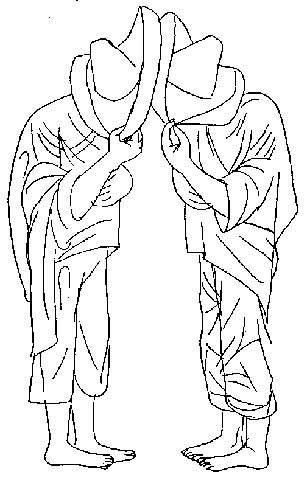
Escritos Sobre Arte Mexicano |
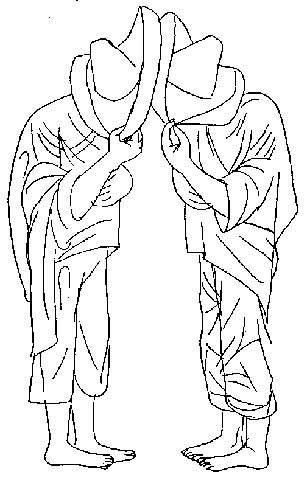
La Época Xavier Guerrero
Por los años veinte, Xavier y yo fuimos compañeros de trabajo. No es mi intención delinear aquí juicios críticos sobre su obra. Eso sería soberbia sin ninguna justificación. Más bien quiero poner algún orden en nuestros recuerdos comunes, aludiendo a esta época ya histórica, no como historia, sino simplemente como una serie de episodios de nuestra juventud. Apegándose uno a los hechos, sin necesidad de adoptar tono profesoral, se puede subrayar el papel único que a Xavier le tocó dentro del renacimiento muralista.
Estos murales, pintados hace medio siglo, todavía hoy son comentados. Impresionan a muchos por su fuerza y su oratoria enfocada hacia asuntos sociales; otros ven los frescos con cierta indiferencia. Les parece más refinado gozar de un sketch hecho con brío que contemplar a este montón de paredes pintadas. Murales--así dicen ellos--son cosas de artesanos más bien que de artistas, con un hedor a sudor algo repugnante.
Así, la rueda del buen gusto, entre 1920 y 1970, ha dado ya su vuelta entera. Sin saberlo, los "inteligentes" de hoy se alinean con los burgueses de antaño, los cuales exclamaban que los murales nuestros no eran arte, sino más bien pintura de pulquería, y sus autores, jornaleros de brocha gorda.
Lo que entonces fuimos lo somos todavía y gozando de tan sólida fe en nuestras convicciones que ni las carcajadas de antaño ni las sonrisas de hoy, en nada suelen movernos.
Xavier nació en el norte, en Coahuila, llamado por los conquistadores San Pedro de las Colonias. Su papá era maestro de obra en todo lo referente a encalar y pintar casas y paredes, y Xavier empezó su aprendizaje de pintor en el taller familiar. Desde niño supo mezclar agua, cola y colores para pintar a tempera, añadir tierras y ocres al mortero de cal y arena para crear aplanados entonados--"intonacos"--al gusto del dueño de la casa.
Desde niño, Xavier subió andamios, adestrándose en los más finos matices de la profesión, creando en la pared, brocha en mano, la textura de maderas, lo áspero de la piedra, las venas entrelazadas del mármol. A tales trozos finos les daba pulido hasta que lucían como espejo, un proceso semejante al que el italiano Cennino Cennini describió en el siglo XIV, el mismo que empleó Giotto.
En la ciudad de México, no sé si Guadalupe Posada, en su humilde taller vecino del palacio de la Real Academia de las Bellas Artes de San Carlos, tuvo la curiosidad de saber si era él artista o artesano. Tampoco sé si el papá de Xavier se consideraba un artista, y poco importa.
En los tiempos de don Porfirio, necesitaba uno fe y falta de miedo para enfrentarse a la dictadura. En esto también recibió Xavier lecciones a temprana edad. En demostraciones obreras trotaba al lado de su papá, orgulloso de saber que las banderas desplegadas, los carteles con lemas alusivos y abusivos, eran todos hechos, y bien hechos, en el taller familiar.
Todavía muy joven, Xavier se fue a vivir a Jalisco. Ahí, pintó obras realmente ambiciosas. Tal fue la decoración de la casa de un lechero rico, la cual, dado el origen de su fortuna, era conocida bajo el nombre de "Casa de las Vacas". Escogió Xavier pintar en un friso follaje estilizado, alternando con mujeres desnudas, las cuales terminaban en cola de pescado, una anomalía que sumamente sorprendió al lechero ricachón.
Diestro en diseño arquitectural, estudiando anatomía y miembro del círculo bohemio, Xavier ya era artista reconocido. Algún día los historiadores descubrirán con grata sorpresa sus murales jalisciences, entre otros, un plafón para la capilla del Hospital de San Camilo, cuyo tema es una Resurrección. Éste lo pintó Xavier por 1912, es decir, unos diez años antes de que hubieran cuajado los primeros frutos del Renacimiento.
Diego Rivera, Alfaro Siqueiros y otros llegaron a muralistas por razones muy distintas y caminos más desviados. Desligar el muralismo mexicano de su cuota de influencias europeas sería un exceso de nacionalismo. En París, el cubismo fue el arte del momento. Los cubistas eran amantes de medidas y proporciones exactas y tenían una fe intensa en la belleza que brota del uso del compás y la regla.
De regreso a la patria, cuando Rivera tuvo que pasar del caballete a la pared, él se dio cuenta de que, a pesar del cambio de escala hacia lo gigantesco, sí debía retener la médula arquitectónica incipiente en el cubismo parisiense.
Antes de regresar a México, Rivera se fue de viaje a Italia precisamente para ahondar sus conocimientos en lo referente a pintura mural. Se entusiasmó el maestro cubista por las pinturas a la encáustica observadas en las casas de la antigua Pompeya e, igualmente, por los mosaicos bizantinos admirados en Ravena.
En México, la primera comisión que recibió Rivera fue la de pintar un mural en el Anfiteatro de la Escuela Preparatoria. Decidió ensayar la encáustica, de gusto clásico, pero añadiendo aureolas y fondos dorados, de gusto bizantino.
Tal visión seguramente no hubiera salido de lo visionario sin la ayuda práctica de Xavier, el cual acababa, en 1922, de terminar la graciosa decoración de San Pedro y San Pablo, hoy casi desaparecida debajo de las múltiples particiones de la Hemeroteca Nacional.
Celosamente, casi secretamente, Diego se había llevado de Europa algo que él consideraba un verdadero tesoro, un libro raro de recetas técnicas, redactado en francés. El capítulo relacionado a la encáustica listaba ingredientes improbables, los unos imposibles de encontrar, los otros imposibles de procurarse en cantidad, tal como résine elemi, un extracto de la mata de limón, o essence d'aspic, utilizada para fijar perfumes.
Xavier, muy respetuosamente, sugirió que, aunque tales recetas eran sumamente venerables, elementos locales podían ser substituidos sin dañar el buen resultado. Experimentando detalladamente con terebintina, copal y cera, Xavier hizo posible al final una variante mexicana de la encáustica clásica.
Un paso necesario e imprescindible era el de moler los colores antes de usarlos, como se usaba en tiempos antiguos. Pero ¿cómo y con qué? Fue Xavier quien diseñó la moleta de mármol con la cual él mismo, Carlos Mérida y yo fuimos moliendo de día y de noche sobre tabla de mármol los pigmentos que Rivera devoraba, también de día y de noche, como un verdadero Gargantúa del arte.
A veces, Xavier humoraba al maestro, aunque él sabía mejor. Siguiendo especificaciones exactas, hizo construir un gigantesco compás, tan bultoso que era casi imposible manejarlo, una herramienta sumamente impresionante para los visitantes del Anfiteatro en progreso. Más tarde, con más experiencia, Rivera se dio cuenta de que, para trazar círculos y arcos de cualquier tamaño, no necesita uno más que ¡un cordón y un lápiz!
Todavía nos faltaba pasar las visiones bizantinas al muro, es decir, dorar detalles en el cemento con la técnica empleada usualmente para dorar marcos de madera. Probó ser trabajo sutil en lo sumo. Yo traté de ayudar, pero en vano; entre mi mano y la pared la delgadísima hoja de metal se arrugaba fieramente, como rehusándose a mis maniobras toscas.
Por contraste, había algo mágico en la relación de Xavier con la hoja de oro. Frotaba su pincel sobre la manga de su brazo para cargarlo con electricidad y la hoja de oro saltaba por sí misma y se pegaba obedientemente a la pared, como si tuviera vida propia.
Terminado el Anfiteatro de la Preparatoria, Rivera trasladó sus andamios al primer patio de la recién terminada Secretaría de Educación Pública. El segundo patio iba a ser decorado por un grupo de pintores jóvenes: el mismo Xavier, Amado de la Cueva y yo.
Rivera ya tenía ganas de pintar al fresco. Luis Escobar, el maestro albañil que empleó para este fin, estaba ya adiestrado en el fresco, pues había trabajado conmigo en la escalera grande de la Preparatoria. Con sus ayudantes, Luis había precedido a don Diego en la Secretaría, salpicando paredes con mortero grueso, preparando mortero fino en adelante, para dejarlo madurar.
Cambiando de la técnica de la encáustica (de la cual ya era maestro) al fresco (en la que era un novicio), Rivera pasó por unos momentos sumamente dramáticos. Estos primeros días, tanto Xavier como yo, paseándonos de noche por los patios desiertos del ministerio, oímos sollozos y suspiros venidos de lo alto. Acercándonos a los andamios, observamos al Maestro rascando la pared furiosamente con la cuchara de albañil, tal como un niño en un berrinche destruyendo en la playa el castillo de arena que acabara de edificar.
No se podía seguir así. Xavier resolvió el problema a su estilo. ¡Había otros modos de pintar al fresco que el italiano!
Recuerdo nuestras visitas a Teotihuacán a donde Xavier, pasando sobre los encalados rojizos y pulidos su mano del mismo color, recordaba técnicas aprendidas en su niñez, allá en Coahuila. Encima de un mortero fino su papá aplicaba una finísima piel de yeso puro. En la Secretaría, cambiando el yeso por cal, Xavier ofreció a Rivera una superficie tan blanca y lisa como papel.
Para curar al Maestro doliente todavía se necesitaba algo más, algo un poco teatral que pudiera hacer noticia.
Pocos días después, los periódicos y semanarios de la Capital comentaban sobre una técnica descubierta últimamente, después de no sé cuántos siglos de olvido, por Diego Rivera y su fiel ayudante Guerrero. Este misterioso "Secreto de los Mexica" consistía en la práctica en añadir al bote de agua, que el muralista tenía a mano sobre el andamio, unos pedazos de hoja de nopal.
Ya encantado con el procedimiento novedoso y sintiéndose de veras azteca, Rivera, después de pocas semanas, pintó al fresco con la misma maestría con la cual había pintado en encáustica.
No es esto un cuento de hadas donde el niño virtuoso recibe sin demora su recompensa. Terminado el primer patio, Rivera decidió pintar también el segundo patio, donde los pintores jóvenes habían empezado su obra propia. Para darse más lugar, don Diego destruyó unos entrepaños ya decorados, entre otros, dos sobrepuertas al fresco que Xavier había pintado en el poco tiempo libre que tenía. Representaban mujeres pueblerinas envueltas en sus rebozos, una de ellas dándole pecho al niño.
Dentro de su formato pequeño, las sobrepuertas destruidas tenían todas las características del arte maduro de Xavier, tal como lo desarrolló más tarde en Chillán.
Las dialécticas que están en la médula de su credo social apagan sus voces cuando Xavier pinta. Esto no quiere decir que sea él un exponente de la teoría de "el arte por el arte". Simplemente que su conocimiento de la pintura trasciende lo técnico.
En él, el buen artesano y el buen artista se juntan en uno. No se olvida el buen artesano de que cal y yeso son materiales enemigos y el buen artista tampoco se olvida de que las palabrerías del orador son enemigas de la meditación, sin la cual las líneas y los colores no pasan de ser más que líneas y colores.
Al orador lo aprueba uno con aplausos. Homenaje más hondo se debe al arte de Xavier Guerrero: el del silencio.
 |
 |
||
|
|
|